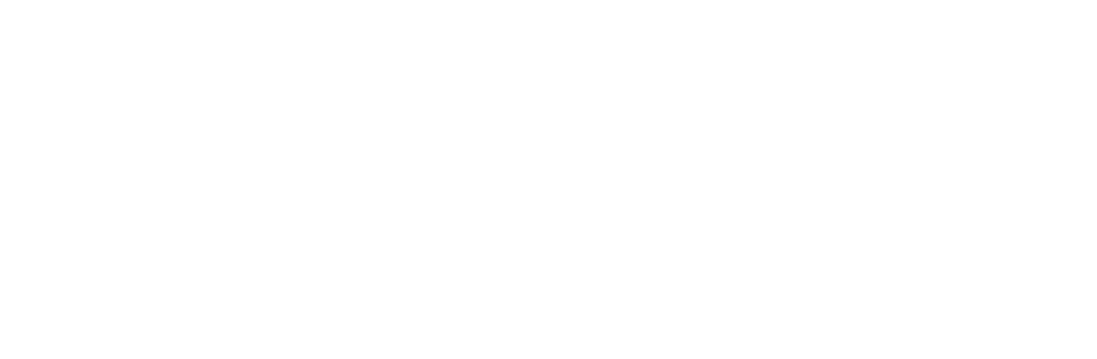La relación de Frida Kahlo con el arte de la joyería no inicia, ni termina, en su conocida colección de aretes, collares, pendientes, gargantillas, arracadas, anillos, relicarios, diademas y demás abalorios que ella, de manera casi obsesiva, acumuló y usó distintivamente a lo largo de toda su vida.
Esa relación comienza antes de ella nacer. Porque Guillermo Kahlo, padre de la pintora, a su llegada a México y según cuenta la leyenda, obtuvo uno de sus primeros trabajos en una prestigiada joyería del centro de la ciudad de México, establecimiento comercial propiedad de algunos inmigrados alemanes que eran sus amigos.
A raíz de ese empleo, el fotógrafo Guillermo Kahlo conoce a Matilde Calderón González, quien por entonces también trabajaba en esa misma joyería. Ella sería su segunda esposa y después, madre de una niña nacida el seis de julio de 1907, la cual llevaría por compuesto nombre el de Magdalena del Carmen Frida.
Más allá de la evidente e irónica hipérbole que Carlos Fuentes realizara acerca de la imagen pública y la joyería de Frida, lo cual consta en el epígrafe de este artículo, en lo dicho por el genial novelista mexicano subyace algo fundamental: la simbiótica y reconocida relación de Frida con los vistosos accesorios que ella prefería. Prendas ornamentales que en cualquier circunstancia, incluida su sola presencia ante grandes públicos, la distinguieran sobresaliente en medio de cualquier adocenada multitud.
Hay quien intenta justificar esa preferencia joyera, con la íntima necesidad corpóreoornamental que Frida tenía por querer evitar cualquier mirada humana suspendida sobre las atrofias de su torso y piernas; una de éstas baldada por la poliomielitis.
Tal razonamiento, justifica también su marcada predilección por el uso de las amplias y largas indumentarias folclóricas con las que ella cubría, casi por completo, sus extremidades inferiores. Pero, independientemente de tales interpretaciones, en la enjoyada imagen de Frida existe algo más. Tal vez, mucho más.
Algo es indudable: Frida Kahlo fue artesana de su propia imagen. Bien fuera ésta ejercida en lo privado o en lo público. Esa imagen resultó ser una equilibrada mezcla de exotismo étnico y paganismo religioso.
Provocando así sentimientos de extrañeza y adoración. Sensación semejante a la de estar frente a un combinado ícono que reunía, eclécticamente, femeninas deidades indígenas y glorificadas advocaciones mártires.
De allí esa abundancia rústica en su joyería de elementos pétreos como el jade y la obsidiana, mismos que a decir de la crítica Raquel Tibol, “intoxicaban” con exótico esplendor, hasta el grado de ocasionar una metafórica “ceguera temporal” en la surrealista mirada de André Bretón.
Pero también allí, en la joyería de la autoconstruida imagen de la Kahlo, está lo otro: lo sacro; representado por diversas formas anatómicas, muchas de las cuales quedaron plasmadas en sus pinturas y han influenciado la joyería actual. Así, figuras de manos, corazones, ojos o cráneos, mutiladamente desprendidos del cuerpo humano, se convirtieron en joyas usadas por Frida, en una especie de panteísta acto de fe, y a manera de colgados exvotos ofrendados a alguien o algo, tan sublimemente reverenciado como después lo fue ella misma.
Joyería primitivamente moderna para las miradas extranjeras, excesivamente autóctona para los ojos de no pocos connacionales. El alhajero de Frida Kahlo contiene también joyas zoomórficas o fitomorfas, como es el caso de algunas palomas con alas abiertas, las que de inmediato remiten a las simbólicas y preconcebidas ideas acerca de la libertad. En el caso de las flores y los frutos, quizá expresen una maternal exaltación de la fecunda naturaleza en su concepción más idílica y silvestre.
Además, no falta en esas joyas el oro de reminiscencias coloniales con la representación naif de elementos astronómicos, soles, lunas y estrellas, a manera de infalibles símbolos esotéricos de supuestos poderes mágicos o chamánicos. Ellos forman la mística aura que impregnaría de embrujador misterio a esa estéril Eva genésica, esa canonizada pintora blasfema, la insumisa fiera aprisionada, la politizada hembra masculina, la mancornadora amante fiel, la impar Frida múltiple.
Según se afirma, algunas joyas propiedad de Frida Kahlo, surgieron de los afamados talleres orfebres fundados por el arquitecto y diseñador William Spratling, neoyorquino avecindado en Taxco durante los años 30’s del siglo pasado. Este artista contribuyó artísticamente a estilizar e internacionalizar la producción joyera elaborada en plata, maderas preciosas y piedras semipreciosas como la malaquita, el ónix, el azabache; o el ámbar. En un conocido ensayo, Carlos Monsiváis definió los aretes de Frida como “templos o laberintos o jardines colgantes en miniatura”, abstracciones que sintetizan el abigarrado y complejo universo de la mexicana más emblemática y caricaturizable de los últimos tiempos.
Tiempos donde parecía haber sido dicho todo, pero en los que siempre existe la posibilidad de sorpresivos descubrimientos. Como en el 2004, cuando después de medio siglo de encierro en el interior de un baño “cubierto de azulejos blancos, contiguo a la habitación de la pintora”, se encontraron “300 prendas tradicionales de origen indígena y prendas no tradicionales, además de joyas y accesorios, medicamentos y aparatos ortopédicos”; piezas que bajo la curaduría de Circe Henestrosa, conformaron finalmente “Las apariencias engañan: los vestidos de Frida Kahlo”, exposición montada con enorme éxito en la que fuera la conocida morada-museo de la artista, la Casa Azul.
» Cuando Frida Kahlo entró a su palco en el teatro, todas las distracciones musicales, arquitectónicas y pictóricas quedaron abolidas. El rumor, estruendo y ritmo de las joyas portadas por Frida ahogaron los de la orquesta, pero algo más que el mero sonido nos obligó a todos a mirar hacia arriba»
Carlos Fuentes